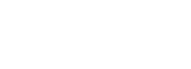El salto del ángel
Todavía no he acabado de meter la llave en la cerradura, cuando Eulogio sale a recibirme. Debe de haber oído mis pasos desde el otro lado del escritorio y ha venido corriendo como una exhalación, de otra manera, no me explico su presencia en la cabina a las 2 de la mañana. Está exultante. Le miro con el ceño fruncido y él me reta con sus ojillos burlones. La noche ha sido movida: un atasco en la expendedora, un torniquete loco, una escalera averiada y, para colmo, un señor que se ha olvidado la dentadura postiza en un tren, pero no recuerda en qué línea ¡A saber dónde habrá ido a parar! -exclama-. No, si cuando las cosas se tuercen Además, estos zapatos me duelen a rabiar; tengo los pies como dos tortas de polvo. Eulogio corretea de acá para allá. Salta, brinca, se esconde, reaparece. No tengo ganas de juerga, así que paso olímpicamente de su cara, pero él no se da por vencido; me sigue a cierta distancia con el bigotillo tieso. Se pasea a su libre albedrío por delante de mis narices pavoneándose de su pequeña estatura. Yo continúo haciéndome la loca, esperando que se duerma de puro aburrimiento, pero no hay tu tía. Este mes de agosto está resultando agotador y el aparato del aire acondicionado está caput; en su lugar han instalado un par de ventiladores más antiguos que la momia de Tutankamón. Me caen los chorros de sudor por la espalda y parte del extranjero. Bueno, y ahora lo que me faltaba: el cantante de opera. Estoy por salir y llamarle al orden por el bien del vecindario, pero me lo pienso mejor y dejo que se desahogue. Deduzco que hoy no es mi día de suerte. Y eso que me ha tocado el servicio de Camp de lArpa, mi estación fetiche. De repente, Eulogio empieza a hacer arriesgadas piruetas en el aire: un tirabuzón, un doble salto mortal con caída libre, rematando con el espectacular salto del ángel. Y al final, mi inteligente ratoncito, consigue hacerme reír con sus filigranas.